La literatura que revisa el pasado toma el relevo en las presentaciones de la 36 Feria Internacional del libro de Guadalajara
No me parece casual que durante los últimos meses empezó a filtrarse en otros terrenos de la literatura —no necesariamente asociados a la no ficción— una mirada retrospectiva orientada a revisar la historia desde la una sensibilidad contemporánea. Los autores, que habitan un presente incierto —amenazado por diversas crisis y la pandemia que aún no termina— y que quizá están agotando sus esperanzas en un futuro que luce hostil e irrepresentable; echaron la vista atrás, a los pasados que fueron y que quizá pudieron ser mejores. Este movimiento contagió a algunas de las presentaciones más importantes que la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara que tuvieron una etiqueta, una nota imaginaria en la que los autores revelaron a los lectores que lo que están a punto de descubrir es un ejercicio —total o parcial— de reescritura de la memoria. La encontramos —por tener cinco ejemplos concretos en las charlas que se pudieron escuchar del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Guadalajara— en: Olvidarás el fuego (Lumen), de Gabriela Riveros; Justo antes del final (Random House), de Emiliano Monge; Por desobedecer a sus padres (Alfaguara), de Ana Clavel; El verano de la serpiente (Alfaguara), de Cecilia Eudave; y La guerra en palabras (Debate), de Oswaldo Zavala. Apunta Riveros que su novela invita a desenterrar la historia de Luis de Carvajal, también conocido como Josep Lumbroso, cuya vida fue redescubierta a partir del hallazgo de sus manuscritos y memorias en 2016. Emiliano Monge cuenta que su última novela publicada es “un viaje al pasado”. Ana Clavel crea un extraordinario artefacto —entre crónica periodística, biografía y ensayo— sobre la vida —olvidada o desconocida— del poeta mexicano Darío Galicia. Para Cecilia Eudave también fue importante situar su novela en la década de los 70´s del siglo pasado y, desde el tono de la no ficción, Oswaldo Zavala propone revisar los discursos sobre el narcotráfico dictados en el pasado para comprender como las instituciones actuales se forman las estrategias que organizan la vida de los individuos en el presente.

La reescritura es un mecanismo muy poderoso permite añadir o cambiar cosas sobre lo que ya se dijo. En la literatura los nuevos textos dejan ver a contra luz el estado de nuestros presentes. Lo nuevo en esta época quizá sea su uso honesto y político. Una posición política no es solo enumerar el pasado sino también como lo discutimos por medio de la palabra. En la novela que la poeta y novelista Gabriela Riveros presentó el sábado 26 de noviembre en Guadalajara, Olvidarás el fuego, se cuenta la historia olvidada y la tragedia del poeta y comerciante Luis de Carvajal, alias “Joseph Lumbroso”, que fue procesado por la Inquisición acusado de mantener prácticas de la religión judía. “Su historia es la misma que estamos viviendo hoy en día. Luis de Carvajal murió en siglo XVI pero no importa si es el 2022 seguimos con la migración, las guerras la intolerancia, la violencia, las intrigas políticas, los intereses económicos, todo es igual a lo que pasó en el siglo XVI”, cuenta en entrevista Riveros, “en mi caso la visita al pasado fue de manera más intuitiva, no pensé: estos autores están escribiendo del pasado voy a escribir sobre eso también, el germen de Olvidarás el fuego comenzó entre 1993 y 94 con un cuento que se llama Ciudad de nadie donde la narradora habla de un territorio que hoy es la ciudad de Monterrey me di a la tarea de investigar qué podría haber en esa memoria y lo que descubrí es que detrás de la historia oficial hay una historia de los primeros pobladores de la ciudad que fueron judíos portugueses —no católicos españoles como cuentan todos— y que fueron procesados por la inquisición española —quizá el caso más grande porque fueron tras una comunidad de 320 miembros— y nadie sabe eso”.

La recuperación del pasado persigue cuestionar el presente, tanto estos cinco títulos y varios otros igual de significativos de la literatura actual, cuestionan un presente homófobo, machista y neocolonial. “Para escribir me convertí en una especie de “detective salvaje” como los de la novela de Bolaño, pero en lugar de buscar a Cesárea Tinajero yo busqué a Rubén Darío Galicia” cuenta Ana Clavel sobre su biografía ficcionalizada acerca del poeta mexicano. Galicia fue cercano a Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, desde su juventud fue reconocido por su defensa de la diversidad de género y por su poesía homoerótica. A los 23 años fue sometido a una lobotomía que le dejó secuencias que afectaron su destreza intelectual, Roberto Bolaño da cuenta de la intervención en el poema Visita al convaleciente. “No hay mal que por bien no venga”, fue la frase que el escritor chileno recogió de los padres de Galicia refiriéndose a la escritura de sus poemas. “yo creo que este libro es el mejor homenaje que le podría hacer a Galicia, un escritor que se proclamó con el derecho a amar a otro hombre en plena luz del día en los años setentas del siglo pasado” comenta en su presentación Ana Clavel, “retomar su figura en esta novela que da cuenta del espíritu rebelde del poeta”, señala.

“Creo que la literatura en Latinoamérica está yendo cada vez más hacia ese lugar, si algo puede distinguir a un tipo de literatura en la región es que se encamina hacia la indefinición entre la ficción y la literatura de no ficción” platica Emiliano Monge, “es un principio fundamental para darle un nuevo tipo de orden al caos de siempre”. Justo antes del final es un aparato arquitectónico que conjuga lo personal y lo íntimo con lo colectivo, es una novela que cuenta la vida de una mujer desde que nace hasta el año 2016, cada capítulo es un año que vive la protagonista e incorpora datos, sucesos que sucedieron ese mismo año en el mundo. “La novela se construye, no tanto de la experiencia del personaje principal, sino de un recuerdo de cada año de su vida, no parte de los sucesos sino del recuerdo de la protagonista. Esto habla de una deformación de lo que está contando, no es lo que pasó sino lo que ella quiere recordar que pasó”, dice Emiliano y continua: “tenemos muy presente la idea de que la vida de alguien está determinada con la historia del mundo y a veces se nos olvida que la historia del mundo también puede estar determinada por algo tan pequeño como la vida de alguien. Una cosa interesante de la estructura del libro es el tiempo narrativo, la línea del tiempo se descompone por la voz del narrador —en segunda persona— que lo que hace es recordar, trae algo del pasado que alguien le contó y lo lleva al futuro, la voz de la novela dice; te dirá, te contará… lo que hace esta voz es brincar el presente”, declara el autor. La novela se construye como un tejido único en el que por una parte están las fechas, por otra las latitudes y por otra las historias paralelas.

La escritura del pasado también puede estar interesada en la crítica cultural. Desde el campo de la no ficción, Oswaldo Zavala, experto en literatura latinoamericana contemporánea en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, tiene una visión alternativa del fenómeno del narcotráfico en México, “para La guerra en palabras, lo que propuse es una mirada crítica a muchos productos culturales —el cine, la televisión, el periodismo— y lo que encontré es que una y otra vez es que el discurso oficial del narcotráfico está mediando en el imaginario cultural de los consumidores. Pero me interesaba ir más allá, lo que yo quería saber es en qué momento ocurrió, en qué momento se fue construyendo este discurso y qué instituciones participaron, cuáles fueron los personajes que activaron este discurso y mediante qué mecanismos gubernamentales y culturales se fue construyendo esta imaginación y cómo se fue transformando a partir de la década de los setentas hasta llegar al presente”, cuenta y afirma “lo que me encontré es que el discurso contra el narcotráfico es un discurso fantasioso donde lo que señalan las versiones oficiales poco o nada tienen que ver con lo que realmente está pasando en el país y que en realidad ese discurso está diseñado para legitimar el avance de un militarismo gradual que se fue convirtiendo en esto que ahora llamamos guerra contra el narco, pero que en realidad es una política militarista de exterminio y un mecanismo para despoblar zonas enteras y para crear formas de control social en los que las víctimas han sido poblaciones vulnerables generalmente jóvenes, pobres, racializados que generalmente nacieron o vivieron con muy poca o casi nula educación.

La tensión con el pasado, con el presente y con su sistema de valores, se constata en todos los libros presentados este año. Pero su crítica es menos significativa a nivel de trama o de los personajes. Reescriben las situaciones, nombran a los enemigos y rescatan a los olvidados para reivindicarlos o para cuestionar desde el presente, desde las palabras de cada autor y desde el corazón de sus discursos. Así, algunos de los autores que se presentaron este año en Guadalajara, imaginan nuevos espacios de resistencia y trazan las líneas de la nueva literatura que está llegando a los lectores.
Alfaguara editorial Debate Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL Guadalajara FIL Guadalajara 2022 literatura Lumen mexico novela
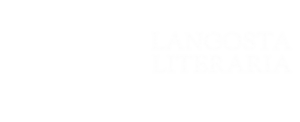

Anterior Siguiente